Había un niño pobre que a los siete años de edad soñó hallar una
ciudad. Y treinta y nueve años después se marchó, muy lejos, buscandola, y no sólo encontró la ciudad sino también un tesoro, un tesoro
tan maravilloso como
el mundo entero. No se ha bía visto nada igual desde los hallazgos de
los conquistadores del Nuevo Continente. El cuento es la vida de
Heinrich Schliemann, una de las figuras más asombrosas no sólo entre los
arqueólogos, sino entre los hombres. La historia comenzó así: Érase un
niño pequeño que se hallaba ante una sepultura del cementerio de su
pueblo natal, al norte de Alemania, en Mecklemburgo. Allí yacía,
enterrado, el malvado Hennig, llamado Bradenkierl, del que se contaba
que había asado vivo a un pastor, y además, cuando ya estaba asado,
todavía le había dado una patada. Y para purgar tal delito decíase que,
todos los años, el pie izquierdo de Bradenkierl, calzado con fina media
de seda, aparecía fuera de la tumba. El niño esperaba ver tal prodigio,
pero allí no sucedía nada. Entonces rogó a su padre que cavase, que
buscase dónde se quedaba aquel año el famoso pie.

No muy lejos de allí había una colina de la cual se decía, también,
que tenía enterrada una cuna dorada. El sacristán y su madrina se lo
habían dicho. Y el niño preguntó al padre, un pastor pobre y mal
vestido: «Ya que no tienes dinero, ¿por qué no desenterramos la cuna?».
El padre explicaba al niño muchos cuentos y leyendas. Le contaba
también, cual viejo humanista, la lucha de los héroes de Homero, de
Paris y Helena, de Aquiles y de Héctor, de la fuerte Troya, incendiada y
destruida. En la Navidad del año 1829, le regaló la «Historia universal ilustrada»,
de Jerrers, donde había una lámina en la que se veía a Eneas llevando a
su hijo de la mano y a su anciano padre en su espalda, mientras huía
del castillo ardiendo. El niño contemplaba aquella lámina, y observaba
los recios muros y la gigantesca puerta Escea. —¿Así era Troya? El padre asentía con la cabeza. —¿Y todo esto se ha destruido, destruido completamente? ¿Y nadie sabe dónde estaba emplazada? — Cierto —contestaba el padre. — No lo creo —comentaba el niño Heinrich Schliemann—. ¡Cuando sea mayor, yo hallaré Troya, y encontraré el tesoro del rey!
Y el padre se reía. Esto no es ningún cuento. Lo que Schliemann se
proponía hacer a los siete años se convirtió en realidad. Todavía a los
sesenta y uno de edad, cuando ya era un excavador mundialmente famoso,
pensaba si no tendría que examinar la tumba del malvado Hennig, una vez
que por azar volvió a su pueblo nativo.
Heinrich Schliemann, en el prólogo de su libro sobre Ítaca escribía: «En
el año 1832, a los diez años, regalé a mi padre, con motivo de la
Navidad, una composición sobre los acontecimientos principales de la
guerra de Troya y las aventuras de Ulises y Agamenón, sin sospechar aún
que treinta y seis años después ofrecería al público todo un tratado
sobre el mismo tema, después de haber tenido la dicha de ver con mis
propios ojos el teatro de aquella famosa guerra y la patria de los
héroes cuyo nombre inmortalizó Homero…Las primeras impresiones que
recibe un niño le quedan grabadas para toda la vida». Pero ésta se
encargó de alejar de su ánimo estas impresiones suscitadas con relatos
de hazañas clásicas. A los catorce años de edad terminó su instrucción
escolar y entró de aprendiz en una tienda de ultramarinos de la pequeña
ciudad de Fürstenberg. Durante cinco años y medio vendió arenques,
aguardiente, leche y sal al por menor, molía patatas para la destilación
y fregaba el suelo de la tienda. Y así, desde las cinco de la mañana
hasta las once de la noche, todos los días. Olvidó cuanto había
aprendido y lo que su padre le había contado. Pero un día entró en la
tienda un molinero borracho que, acercándose al mostrador, se puso a
recitar enfáticamente un remedo de epopeya.

Schliemann le escuchaba embobado. No entendía una palabra, pero
cuando se enteró de que aquello eran nada menos que versos de Homero, de
la Ilíada, recurrió a sus ahorros y dio al borracho una copa de
aguardiente por cada «recital». Entonces comenzó para él una vida
aventurera. En 1841 marchó a Hamburgo y allí embarcó como grumete en un
navío que zarpaba rumbo a Venezuela. Tras un viaje de quince días, se
desencadenó una terrible tempestad y, ante la isla de Texel, el barco
naufragó, y nuestro hombre, completamente extenuado, dio con sus huesos
en un hospital. Por recomendación de un amigo de su familia, consiguió
un puesto de escribiente en Ámsterdam. Y aunque no había logrado
recorrer vastas regiones geográficas logró, sin embargo, la conquista de
amplios terrenos del espíritu. En una pobre y fría buhardilla empezó a
estudiar idiomas modernos. Siguiendo un método completamente
desacostumbrado, ideado por él mismo, en un año aprendió el inglés y el
francés. «Aquellos pesados y extremados estudios fortalecieron mi
memoria de tal modo, que en un año me pareció luego muy fácil el estudio
del holandés, el español, el italiano y el portugués, y no necesitaba
ocuparme más de seis semanas con cada uno de estos idiomas para
hablarlos y escribirlos con soltura». Ascendió fácilmente en su
empleo y entonces le encargaron de la correspondencia y la teneduría de
libros; la empresa donde trabajaba tenía relaciones comerciales con
Rusia, por lo cual, en 1844, a los veintidós años, empezó a aprender
también el ruso. Nadie, en Ámsterdam, hablaba entonces aquel idioma tan
difícil, y lo único que pudo hallar para tal estudio fue una vieja
gramática, un diccionario y una mala traducción del «Telémaco».
Así empezaba sus estudios. Hablaba tan alto y declamaba con voz tan tenante su «Telémaco»
ruso que se había aprendido de memoria, lanzándoselo a las desnudas
paredes de su habitación, que los demás inquilinos se quejaron y tuvo
que cambiar de casa por dos veces. Por último, se le ocurrió pensar que
un «oyente», al menos, le sentaría bien, y por cuatro francos a la
semana requirió los servicios de un pobre judío cuya misión consistía en
sentarse en una silla y escucharle el «Telémaco» en ruso,
aunque de todo ello no entendiera una palabra. Por último, al cabo de
seis semanas de inauditos esfuerzos, Schliemann se hacía entender
bastante bien por los mercaderes rusos que acudían a la subasta de
índigo en Ámsterdam. El mismo éxito que en los estudios, tenía en sus
negocios. Desde luego, tuvo suerte; pero preciso es confesar que era de
los pocos que saben aprovechar la ocasión que la fortuna nos brinda a
todos alguna vez en la vida. Aquel hijo de un pastor, luego aprendiz de
tendero, náufrago y escribiente, pero ya joven políglota con ocho
idiomas, se convirtió pronto en un comerciante, primero, y luego, en
rápido ascenso, en un hombre de porvenir que iba derecho por el camino
de la fortuna y de la fama.
Troya es una ciudad tanto histórica como legendaria, donde se desarrolló la famosa Guerra de Troya. La palabra Wilusa
es de origen hitita y, según los estudios de Frank Starke en 1997, de
J. David Hawkins en 1998 y de W. D. Niemeier en 1999, indica la Troya
homérica. En griego se llamaba Τροία (Troia), también llamada Ίλιον (Ilión), Wilusa (en hitita) y Truva (en turco). Esta célebre guerra fue descrita, en parte, en la Ilíada,
un poema épico de la Antigua Grecia. Este poema se atribuye a Homero,
quien lo compondría, según la mayoría de la crítica, en el siglo VIII a.
C. Homero también hace referencia a Troya en la Odisea. La leyenda fue completada por otros autores griegos y romanos, como Virgilio en la Eneida.
La Troya histórica estuvo habitada desde principios del III milenio a.
C. Está situada en la actual provincia turca de Çanakkale, junto al
estrecho de los Dardanelos (Helesponto), entre los ríos Escamandro (o
Janto) y Simois y ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar
Negro (Ponto Euxino). En su entorno se encuentra la cordillera del Ida y
frente a sus costas se divisa la cercana isla de Ténedos.

Las especiales condiciones del estrecho de los Dardanelos, en el que
hay una corriente constante desde el Mar de Mármara hacia el Mar Egeo y
donde suele soplar un viento del nordeste durante la estación de mayo a
octubre, hace suponer que los barcos que en la antigüedad pretendían
atravesar el estrecho debían esperar a menudo condiciones más favorables
durante largas temporadas en el puerto de Troya. Tras siglos de olvido,
las ruinas de Troya fueron descubiertas en las excavaciones realizadas
en 1871 por Heinrich Schliemann. En 1998, el sitio arqueológico de Troya
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, afirmando que: “Tiene
una inmensa significancia para el entendimiento de la evolución de la
civilización europea en un estado básico de sus primeras etapas. Es,
además, de una excepcional importancia cultural por la profunda
influencia de la Ilíada de Homero en las artes creativas durante más de
dos milenios”.
Según la mitología griega, la familia real troyana fue iniciada por
la pléyade Electra y Zeus, padres de Dárdano. Éste cruzó hasta Asia
Menor desde la isla de Samotracia, donde conoció a Teucro, que lo trató
con respeto. Dárdano se casó con Batiea, hija de Teucro y fundó Dardania
(posteriormente gobernada por Eneas). Tras la muerte de Dárdano, el
reino pasó a su nieto Tros. Zeus raptó a uno de sus hijos, llamado
Ganimedes, a causa de su gran belleza, para convertirlo en copero de los
dioses. Ilo, otro hijo de Tros, fundó la ciudad de Ilión y pidió a Zeus
una señal. Casualmente encontró una estatua conocida como Paladio, que
había caído del cielo. Un oráculo decía que mientras el Paladio
permaneciera en la ciudad, ésta sería inexpugnable. Luego Ilo construyó
el templo de Atenea en su ciudad, en el mismo lugar donde había caído.
Los habitantes de Troya son denominados teucros, mientras Troya e Ilión
son los dos nombres por los que se conocía la ciudad; por tanto Teucro,
Tros e Ilo eran considerados sus fundadores epónimos. Los romanos
relacionaron el nombre de Ilión con el de Iulo (en latín Iulus), hijo de
Eneas y antepasado mítico de la gens Iulia o Iulii, a la que pertenecía
Julio César.

Los dioses Poseidón y Apolo construyeron los muros y fortificaciones
alrededor de Troya para Laomedonte, hijo de Ilo. Cuando Laomedonte se
negó a pagarles el salario convenido, Poseidón inundó la tierra y envió
un monstruo marino que provocó estragos en la zona. Como condición para
que cesaran los males sobre la ciudad, un oráculo demandó el sacrificio
de Hesíone, hija del rey, para ser devorada por el monstruo, así que fue
encadenada a una roca del litoral. Heracles, que había llegado a Troya,
rompió las cadenas de Hesíone e hizo un pacto con Laomedonte: a cambio
de las yeguas divinas que Zeus había entregado a Tros, abuelo de
Laomedonte, en compensación por el rapto de Ganimedes, Heracles
liberaría la ciudad del monstruo. Los troyanos y Atenea construyeron un
muro que debía servir como refugio a Heracles. Cuando el monstruo
alcanzó la obra defensiva, abrió sus enormes mandíbulas, y Heracles se
arrojó armado en las fauces del monstruo. Después de tres días en su
vientre causando destrozos, salió victorioso y completamente calvo.
En otras versiones, el enfrentamiento con el monstruo se situaba
dentro del camino de ida de la expedición de los argonautas, y el modo
en que Heracles mataba al monstruo era arrojándole una roca en el
cuello. Pero Laomedonte no cumplió su parte del pacto, sustituyendo dos
de las yeguas inmortales por dos yeguas ordinarias y como represalia
Heracles, encolerizado, le amenazó con atacar Troya y embarcó de vuelta a
Grecia. Pasados unos años, encabezó una expedición de castigo de
dieciocho naves, después de reclutar en Tirinto un ejército de
voluntarios entre los que se encontraban Yolao, Telamón, Peleo, el
argivo Ecles hijo de Antífates, y Deímaco el beocio. Telamón tuvo una
actuación destacada en el asedio de la ciudad al abrir brecha en las
murallas de Troya y entrar el primero. Capturada Troya, Heracles mató a
Laomedonte y a sus hijos, excepto al joven Podarces. Hesíone fue
entregada a Telamón como recompensa y se le permitió llevarse a uno
cualquiera de los prisioneros. Ella eligió a su hermano Podarces y
Heracles dispuso que antes debía hacerse esclavo y luego ser rescatado
por ella. Hesíone se quitó el velo de oro de la cabeza y lo dio como
rescate. Esto le valió a Podarces el nombre de Príamo que significa «rescatado».

Después de haber quemado la ciudad y devastado los alrededores,
Heracles se alejó de la Tróade con Glaucia, hija del dios-río
Escamandro, y dejó a Príamo como rey de Troya, en virtud de su sentido
de la justicia, pues fue el único de los hijos de Laomedonte que se
opuso a su padre y le aconsejó que entregara las yeguas a Heracles.
Durante el reinado de Príamo, y a causa del rapto de Helena de Esparta
por el príncipe troyano Paris, los griegos micénicos, comandados por
Agamenón, tomaron Troya tras haber puesto sitio a la ciudad durante diez
años. Eratóstenes fechó la Guerra de Troya entre el 1194 y el 1184 a.
C., la Marmor Parium entre el 1219 y el 1209 a. C., y Heródoto
en el 1250 a. C. La mayoría de los héroes de Troya y de sus aliados
murieron en la guerra, pero unos pocos, liderados por Eneas, lograron
sobrevivir y navegaron hasta llegar primero a Cartago y luego a la
Península Itálica, donde llegaron a ser los ascendientes de los
fundadores de Roma. A los primeros asentamientos de estos supervivientes
en Sicilia y en Italia se les dio igualmente el nombre de Troya. Los
barcos troyanos en los que viajaron fueron transformados por Cibeles en
náyades, cuando iban a ser quemados por Turno, el rival de Eneas en
Italia.
Según narran Tucídides y Helánico de Lesbos, otros troyanos
supervivientes se establecieron en Sicilia, en las ciudades de Erice y
Egesta, recibiendo el nombre de élimos. Además, Heródoto comenta que los
maxies eran una tribu del oeste de Libia cuyos miembros afirmaban ser
descendientes de los hombres llegados desde Troya. Algunos de estos
relatos míticos, a veces con contradicciones entre sí, aparecen en la Ilíada y la Odisea,
los célebres poemas homéricos, y en otras obras y fragmentos
posteriores. El problema de la autenticidad histórica de la guerra de
Troya ha suscitado conjeturas de todo tipo. El arqueólogo Schliemann
admitía que Homero fue un poeta épico y no un historiador, y que pudo
exagerar el conflicto en aras de la libertad poética, pero no que lo
inventara. Poco después, el también arqueólogo Dörpfeld defendió que
Troya VI fue víctima del expansionismo micénico. A esta idea se sumó
Sperling en 1991. Los estudios de Blegen y su equipo admitieron que una
expedición aquea debió haber sido la causa de la destrucción de Troya
VII-A hacia el 1250 a. C. (actualmente se suele fijar el fin de esta
ciudad más cerca de 1200 a. C.), sin embargo hasta ahora no se ha podido
demostrar quiénes fueron los atacantes de Troya VII-A. Hiller, en
cambio, también en 1991, señaló que debió haber dos guerras en Troya que
marcaron el fin de Troya VI y Troya VII-A. Mientras, Demetriou, en
1996, insistió en la fecha de 1250 a. C. para una histórica guerra de
Troya, en un estudio en el que se basó en yacimientos chipriotas.

Frente a ellos se halla una corriente de opinión escéptica encabezada
por Moses Finley que niega la presencia de elementos micénicos en los
poemas homéricos y señala la ausencia de pruebas arqueológicas acerca de
la historicidad del mito. Otros estudiosos destacados pertenecientes a
esta corriente escéptica son el historiador Frank Kolb y el arqueólogo
Dieter Hertel. Joachim Latacz, en un riguroso estudio publicado en el
que relaciona fuentes arqueológicas, fuentes históricas hititas y
pasajes homéricos como el catálogo de naves del libro II de la Ilíada,
ha probado el origen micénico de la leyenda pero, con respecto a la
historicidad de la guerra, se ha mostrado cauto y sólo ha admitido que
es probable la existencia de un sustrato histórico. También se ha
tratado de fundamentar la historicidad de la leyenda con el estudio de
textos históricos contemporáneos a la edad del Bronce tardío. Carlos
Moreu ha interpretado una inscripción egipcia de Medinet Habu, en la que
se narra el ataque sobre Egipto de los Pueblos del mar, de manera
distinta a la interpretación tradicional. Según esta interpretación, los
aqueos habrían atacado varias regiones de Anatolia entre las que se
encontrarían Troya y Chipre, y los pueblos atacados habrían establecido
un campamento en Amurru y posteriormente habrían formado la coalición
que se enfrentó a Ramsés III en 1186 a. C.
La ciudad de Troya estuvo habitada desde la primera mitad del III
milenio a. C., pero su momento de mayor esplendor coincidió con el auge
del imperio hitita. En 1924, poco después del desciframiento de la
escritura hitita, Paul Kretschmer había comparado un topónimo que
aparece en fuentes hititas, Wilusa, con el topónimo griego Ilios, usado como nombre de Troya. Los eruditos, basándose en pruebas lingüísticas, establecieron que el nombre Ilios había perdido una digamma inicial y anteriormente había sido Wilios. A esto se unía otra comparación entre un rey de Troya que aparece escrito en documentos hititas, denominado Alaksandu, y Alejandro, usado en la Ilíada
como nombre alternativo de Paris, príncipe troyano. Estas propuestas de
identificación de Wilusa con Wilios y de Alaksandu con Alejandro en
principio fueron motivo de controversia: era dudosa la situación
geográfica de Wilusa y en fuentes hititas aparece también el nombre de
Kukunni como rey de Wilusa y padre de Alaksandu, sin aparente relación
con la leyenda de Alejandro, aunque algunos han señalado que este nombre
podría tener su equivalente en griego en el nombre Κύκνος (Cicno), otro
personaje del ciclo troyano. Sin embargo, en 1996, Frank Starke probó
que, efectivamente, la localización de Wilusa debe situarse en el mismo
lugar donde está la región de la Tróade.
No obstante, algunos arqueólogos como Dieter Hertel todavía se niegan
a aceptar esta identificación entre Wilusa e Ilios. Los principales
documentos hititas que mencionan a Wilusa son: El llamado Tratado Alaksandu,
que fue un pacto entre el rey hitita Muwatallis II y Alaksandu, rey de
Wilusa, datado a principios del siglo XIII a. C. Del texto de este
tratado se ha deducido que Wilusa tenía una relación de subordinación
respecto del Imperio Hitita. Entre los dioses que son nombrados en el
tratado como testigos del pacto figuran Apaliunas, que algunos investigadores han identificado con Apolo, y Kaskalkur, cuyo significado es camino al inframundo.
Sobre Kaskalkur, el arqueólogo Korfmann indica que: De este modo se
designaban los cursos de agua que desaparecían en el suelo de las
regiones cársticas y volvían a surgir al exterior, pero los hititas
también usaban este concepto para las galerías de agua instaladas
artificialmente. Esta divinidad ha sido por ello asociada al
descubrimiento de una cueva con un manantial a 200 metros al sur del
muro de la acrópolis que, tras analizar la piedra caliza de las paredes,
se ha determinado que ya existía a principios del tercer milenio a. C. y
en torno a la cual podrían haber surgido mitos.
También se ha señalado la coincidencia que supone la alusión del autor Esteban de Bizancio a que un tal Motylos,
que podría ser una helenización del nombre de Muwatalli, prestó
hospitalidad a Alejandro y Helena. Una carta escrita por el rey de Seha
(estado vasallo hitita) Manapa-Tarhunta al rey Muwatallis II, y por
tanto datada también alrededor de 1295 a. C., donde se da información de
un tal Piyamaradu que había encabezado una expedición militar contra
Wilusa y contra la isla Lazba, identificada por los investigadores con
Lesbos. En la Carta de Tawagalawa (h. 1250 a. C.), generalmente
atribuida a Hattusil III, el rey hitita hace
referencia a antiguas hostilidades entre los hititas y los ahhiyawa
posiblemente sobre Wilusa, resueltas de manera amistosa en esta carta: «Ahora es cuando hemos llegado a un acuerdo en el asunto de Wilusa respecto al cual estuvimos enemistados».
La última mención de Wilusa conservada en fuentes hititas aparece en un
fragmento de la llamada carta de Millawanda, remitida por el rey
Tudhalia IV (1240-1215 a. C.), a un destinatario desconocido. En ella,
el rey de los hititas explica que va a usar todos los medios a su
alcance para reponer en el trono de Wilusa a Walmu, un sucesor de
Alaksandu que había sido destronado y exiliado. Sin embargo, T. R.
Bryce, dice que este hecho es mencionado con anterioridad, consignándolo
en su reinterpretación de la Carta de Tawagalawa.
Además, en un informe del rey Tudhalia I (1420-1400 a. C.), éste
declara que tras una expedición de conquista, una serie de países le
declararon la guerra, en cuya lista se encuentran, seguidos: «…el país Wilusiya, el país Taruisa...».
Algunos investigadores, como Garstang y Gurney, han deducido que
Taruisa podría identificarse con Troya; sin embargo, esta equivalencia
no cuenta aún con el respaldo de la mayoría de los hititólogos. No es
segura la mención de Troya en las fuentes egipcias de la Edad del
Bronce. Sin embargo, algunos eruditos han investigado la relación que
podría tener con las inscripciones de Medinet Habu que cuentan la
batalla de los egipcios de la época de Ramsés III contra los pueblos del
mar, que intentaron una invasión de su territorio en 1186 a. C. Según
las inscripciones, los egipcios derrotaron en una batalla terrestre y en
otra marítima a una coalición de pueblos de identificación dudosa.
Entre las denominaciones de los pueblos que componían la coalición
figuran los weshesh (que podrían tener relación con Wilusa) y los tjeker
(que se han puesto en relación con los teucros).
Los primeros colonos griegos que llegaron debieron ser emigrantes
eolios. El origen del santuario de Atenea de la ciudad podría remontarse
al año 900 a. C. Explica el arqueólogo Dieter Hertel que: Como muy
tarde desde 900 a. C. fue también venerada la diosa griega Atenea, como
se deduce del grueso sedimento sobre el revestimiento del pozo del
bastión nororiental, que estaba completamente lleno de residuos de
ofrendas. Otros autores, en cambio, sostienen que los griegos no
llegaron a colonizar Troya hasta el año 700 a. C. En todo caso, hasta el
siglo III a. C. debió ser una entidad pequeña de población, de menor
nivel que otras colonias litorales próximas como Sigeo y Aquileo. Troya
fue parte del reino de Lidia, teniendo como capital a la ciudad de
Sardes probablemente desde la época de Aliates, uno de los reyes de la
dinastía Mermnada, de principios del siglo VI a. C. El último rey de
esta dinastía fue Creso, que llegó a reinar sobre casi todos los
territorios al oeste del río Halys. Los persas, bajo el mando de Ciro II
el Grande, derrotaron a Creso en la Batalla del río Halys e invadieron
su reino, incluida Troya, en 546 a. C. Entre 499 a. C. y 496 a. C.,
durante la revuelta jónica, los eolios apoyaron a los jonios contra los
persas bajo el reinado de Darío I, pero la rebelión fue sofocada. Himeas
fue el general persa que sometió a Ilión en esta revuelta.

Posteriormente la visita de Jerjes I a Troya en 480 a. C. fue también
relatada por Heródoto, que cuenta que sacrificó a Atenea mil bueyes y
los magos ofrecieron libaciones a los héroes. Una de las consecuencias
de la firma de la Paz de Calias entre persas y atenienses fue que Troya,
junto a muchos territorios de Asia Menor, estuvo bajo la dirección de
Atenas desde 449 a. C.; luego, a fines de ese mismo siglo pasó a
pertenecer a un principado dárdano dependiente de Persia; pero poco
después, desde 399 a. C., perteneció a Esparta y en el 387 a. C. volvió a
pasar a control de Persia tras la firma de la Paz de Antálcidas con
Esparta. Alejandro Magno protegió especialmente la ciudad, a la que
llegó en 334 a. C. Él mismo se consideraba como un nuevo Aquiles y
guardaba como un tesoro un ejemplar de la Ilíada. La visita de Alejandro
Magno a Troya es narrada por Plutarco y por Estrabón: Subió a Ilión e
hizo un sacrificio a Atenea, así como libaciones a los héroes. En la
tumba de Aquiles, tras ungirse de aceite y correr desnudo junto con sus
compañeros, como es su costumbre, depositó coronas, llamándolo
bienaventurado, porque en vida tuvo un amigo leal y tras su muerte un
gran heraldo de su gloria.
Dicen que la ciudad de los actuales ilieos había sido durante un
tiempo una aldea con un pequeño y humilde santuario de Atenea, pero que
cuando Alejandro llegó allí después de la batalla del Gránico adornó el
santuario con ofrendas, dio a la aldea el título de ciudad, ordenó a los
encargados que la realzaran con edificios y le otorgó la libertad y
exención de impuestos. Tras derrotar a los persas prometió hacer de
Ilión una gran ciudad, aunque fue Lisímaco de Tracia, uno de sus
generales, el artífice de la mayor parte de las reformas y ampliación de
la ciudad. Entre los años 275 y 228 a. C., Troya perteneció al Imperio
seléucida, que años atrás había sido fundado por Seleuco, otro de los
sucesores de Alejandro. Del 228 a. C. al 197 a. C., la ciudad fue
independiente, pero con vínculos con el Reino de Pérgamo. Volvió a
pertenecer a los seléucidas entre 197 a. C. y 190 a. C. Durante toda
esta época siguió siendo importante el culto a Atenea. Un ritual que se
celebraba en su honor era el sacrificio de bueyes, que se colgaban de un
pilar o un árbol y allí se les abría la garganta.

También se celebraba una costumbre relacionada con el mito de la
guerra de Troya: según la leyenda, Áyax Locrio había arrastrado durante
el saqueo de Troya a la princesa Casandra mientras ella, para buscar la
protección divina, se había agarrado a la estatua de Atenea. Por esta
causa, los locrios habían sido obligados por el Oráculo de Delfos a
enviar cada año durante un periodo de mil años a dos o más muchachas de
origen noble a Troya. Las muchachas, una vez llegadas a la costa
troyana, trataban de alcanzar el templo de Atenea; si lo conseguían, se
convertían en sacerdotisas del templo, pero los habitantes de Troya
trataban de matarlas en su trayecto. Si alguna moría, los locrios debían
enviar otra en su lugar. La mayoría lograba su objetivo y alcanzaba el
templo de Atenea. Hay controversia sobre cuándo dejó de practicarse esta
costumbre. Algunos señalan que finalizó tras la guerra focidia, en 346
a. C.; otros creen que se practicó hasta el siglo I. El prestigio de
Troya en la época romana fue acompañado de motivaciones ideológicas y
políticas ligadas a las propias raíces de la fundación de Roma. En 190
a. C., las tropas romanas llegaron a la ciudad y tras ofrecer
sacrificios a Atenea pusieron a Ilión bajo su protección. Según Plinio
el Viejo, Ilión era una aldea en la época de la Batalla de Magnesia (189
a. C.), en la que Antíoco III Megas fue derrotado por los romanos.
Tras la Paz de Apamea, la ciudad fue parte de los dominios del Reino
de Pérgamo entre 188 a. C. y 133 a. C., hasta que Pérgamo cayó bajo el
poder de Roma y Troya pasó a formar parte de la provincia romana de
Asia. En el año 85 a. C., el general romano Fimbria destruyó y saqueó
Troya durante la guerra contra Mitrídates, que había combatido la
dominación romana en Oriente. Posteriormente el emperador Augusto
reconstruyó el templo de Atenea. Julio César, después de la Batalla de
Farsalia, visitó, en el año 48 a. C., la ciudad de Ilium, que él
consideraba patria de sus antepasados. Aumentó el territorio de la
ciudad y la liberó de tributos. En esa misma época se acuñó por vez
primera moneda con la imagen de Eneas huyendo de Troya con su padre
Anquises en brazos y el mítico Paladio. Según cuenta Suetonio, Julio
César meditaba trasladar su residencia a Ilium. El emperador Caracalla
llegó a Ilium en el año 214 y consagró allí a Aquiles una estatua y
organizó desfiles militares en torno a la supuesta tumba del guerrero
mítico. Para que estos actos se asemejaran más a los juegos en honor de
Patroclo tras su muerte, narrados en la Ilíada, mató a su amigo Festo
para que representara el papel de Patroclo.

Después de que el emperador Constantino hubiera hecho oficial el
cristianismo como religión del Imperio romano, el emperador Juliano el
Apóstata, partidario de las antiguas creencias, visitó la ciudad en
354-355, pudiendo comprobar que la tumba de Aquiles seguía allí y que se
seguían ofreciendo sacrificios a Atenea. Sin embargo, en 391 se
prohibieron los ritos paganos. Hacia el año 500 ocurrió un gran
terremoto que provocó el definitivo derrumbe de los edificios más
emblemáticos de Troya. Parece ser que Troya siguió siendo un
asentamiento poblado durante la época del Imperio bizantino, hasta el
siglo XIII, pero apenas se tienen noticias de sucesos ocurridos en ella y
poco después la misma existencia de la ciudad cayó en el olvido. Tras
la Caída de Constantinopla en 1453, la colina sobre la que se asentaba
Troya fue llamada Hisarlik, cuyo significado en turco es ‘dotada de fortaleza’.
En 1846, a los veinticuatro años, Schliemann marchó como agente de
su empresa a San Petersburgo, y un año después fundaba una casa por su
cuenta. Todo esto no se hacía sin trabajo ni tiempo. Por esto, nuestro
buen Schliemann se lamenta: «Hasta el año 1854 no me fue posible dedicarme al estudio del sueco y el polaco».
Realizó más viajes. En 1850 estaba en América del Norte, y cuando
California se unió a los Estados Unidos adquirió la nacionalidad
norteamericana. La pasión por el oro, que se había apoderado de él como
de tantos otros, hizo que fundara un banco para el comercio aurífero.
Pero entonces ya era un gran señor a quien recibía el presidente de los
Estados Unidos. «A las siete —nos cuenta— fui a ver al presidente de
los Estados Unidos y le dije que el deseo de visitar este país
magnífico y de conocer a sus grandes dirigentes me había animado a hacer
el viaje desde Rusia; por eso consideraba mi primer y más alto deber
saludarle. Me recibió muy cordialmente, me presentó a su esposa, a su
hijo y a su padre, y se entretuvo hora y media charlando conmigo».
Pero poco después sufrió unas fiebres, y, además, su peligrosa clientela
le angustió, y regresó a San Petersburgo. Ya hemos dicho que anduvo
buscando oro por estos años, como Ludwig cuenta en la biografía de
nuestro hombre.

Pero de las cartas que escribió en aquella época, de sus mismos
autógrafos, se desprende que siempre, y en todas partes, seguía
acariciando el sueño de su juventud de ver algún día los lejanos parajes
de las hazañas homéricas y dedicarse a su exploración. Esta pasión
llegó a cohibirle de tal modo, que sentía una vergüenza extraña; él, que
probablemente era el mayor genio políglota en su época, sentía siempre
miedo de acercarse a la lengua griega, por temor a perderse en su
encanto y abandonar sus negocios antes de haber logrado la base
indispensable para un trabajo científico libre. Y así, lo iba dilatando.
Por fin, en 1856 comenzó el estudio del griego moderno, que logró
dominar en seis semanas. Y en otros tres meses, vencía las dificultades
del hexámetro homérico. Pero, ¡con qué ímpetu lo hizo! —Estoy estudiando
a Platón tan a fondo —decía—, que si el filósofo griego pudiese recibir
una carta mía dentro de seis semanas sin duda me entendería. Por dos
veces, en los años que siguieron, estuvo a punto de pisar el suelo de
los héroes homéricos. En un viaje que hizo hasta la segunda catarata del
Nilo, a través de Palestina, Siria y Grecia, una repentina enfermedad
le impidió visitar también la isla de Ítaca. Digamos de paso que, como
cosa complementaria, en este viaje aprendió también el latín y el árabe.
Su diario sólo pueden leerlo los grandes políglotas, pues escribía
siempre en el idioma del país donde se hallaba.
En 1864, a punto de visitar la llanura troyana, se decidió a
emprender un viaje alrededor del mundo, que realizó en dos años, y cuyo
fruto fue su primer libro, escrito en francés. Entonces era un hombre
libre. En aquel hijo de un pastor del Mecklemburgo se había desarrollado
el extraordinario sentido comercial de un self made man (hombre hecho
a sí mismo) , del tipo de los «pioneros» americanos. En una carta hablaba de «su corazón duro»,
cuando en 1853 obtenía grandes beneficios comerciales de la guerra de
Crimea y de la guerra civil americana, y lo mismo un año después con la
importación de té. Siempre le acompañó la diosa Fortuna. Durante la
guerra de Crimea, y mientras hacía apresuradamente dos transbordos de
cargamento en Memel, en los tinglados de dicho puerto declaróse un
incendio y toda la mercancía depositada quedó destruida. Únicamente se
salvó la de Heinrich Schliemann, que por falta de espacio había sido
almacenada aparte en un cobertizo de madera. Entonces pudo escribir, con
una modestia de expresión que revelaba mucho orgullo: «El cielo había
bendecido de modo milagroso mis empresas comerciales, de modo que a
finales del año 1863 poseía una fortuna que ni mi ambición más exagerada
hubiera podido soñar.» Luego, tras estas líneas, viene un párrafo que
por su naturalidad nos parece increíble, consecuencia completamente
inverosímil, pues obedecía a una lógica que solamente Heinrich
Schliemann comprendía. «Por lo tanto —decía sencillamente—, me retiré del comercio para dedicarme únicamente a los estudios que más me ilusionaban».
En 1868 se trasladó a Ítaca, por el Peloponeso y por la Tróade. En 31
de diciembre del mismo año está fechado el prólogo de su libro «Ítaca», cuyo subtítulo reza: «Investigaciones arqueológicas de Heinrich Schliemann».
Se conserva una fotografía suya, hecha durante su estancia en San
Petersburgo. En ella se ve a un señor vestido con un pesado abrigo de
pieles. Al dorso lleva la jactanciosa dedicatoria con que se la mandó a
la mujer de un guardabosques que había conocido de niño: «Fotografía
de Henry Schliemann, antes aprendiz del señor Hückstaedt, en
Fürstenberg, y hoy comerciante de primera categoría en San Petersburgo,
ciudadano honorario ruso, juez en los tribunales comerciales de San
Petersburgo y director del Banco Imperial del Estado de San Petersburgo».
¿No parece un cuento el que un hombre que tiene en su mano los mayores
triunfos comerciales abandone sus negocios para emprender el camino
soñado en su juventud? ¿Que un hombre —y con ello llegamos al nuevo
episodio de aquella gran vida— se atreva, con el único bagaje de su
Homero, a desafiar al mundo científico que no creía en Homero y,
haciendo caso omiso de las plumas de los más famosos filólogos, prefiera
aclarar con la piqueta lo que cientos de libros aparecidos hasta
entonces habían enmarañado?
Homero, en efecto, era considerado en los días de Schliemann como el
simple cantor de un mundo antiquísimo desaparecido, pero se dudaba de su
existencia y de cuanto relataba, y a los sabios de la época no les
cabía en la cabeza el concepto que se ha expresado más tarde cuando
audazmente se le ha llamado «el primer corresponsal de guerra».
El valor histórico de su relato de la lucha en torno al castillo de
Príamo se consideraba igual al de las antiguas gestas e incluso se creía
perteneciente al mundo tenebroso de la mitología. ¿No empieza diciendo
la Ilíada que «Apolo, que da en el blanco desde lejos», envía una enfermedad mortal a las filas de los aqueos? ¿Es que Zeus mismo no interviene en la lucha, así como Hera, «la de los brazos de lirio»?
¿Acaso los dioses no se convierten en personas y son vulnerables como
éstas, e incluso la diosa Afrodita sufre una herida de lanza? Mitología
o leyenda, desde luego, llena del destello divino de uno de los más
grandes poetas; pero poesía y leyenda, fantasía, nada más. Sigamos aún.
La Grecia de la Ilíada tuvo que haber sido un país de gran cultura.
Pero en la época en que los griegos entran a la luz de nuestra Historia
se nos presentan como un pueblo insignificante que no se distingue ni
por el esplendor de sus palacios, ni por el poderío de los reyes, ni por
las flotas compuestas por millares de naves.

Todo ello contribuía, pues, a afirmar la creencia en una inspiración
fantástica del hombre Homero, al imaginar una época de elevada
civilización a la que habría seguido otra de descenso a la barbarie, y
de ésta se hubiera remontado de nuevo a la cima de la cultura clásica
que conocemos. Mas por lógicas y bien fundamentadas que estuvieran
tales ideas, ellas no le hicieron desistir de su fe en el mundo
homérico. Para él, cuanto leía en su Homero era pura realidad; lo mismo a
los cuarenta y seis años de edad que cuando era un niño y soñaba ante
la ingenua reproducción del Eneas fugitivo. Al leer en la descripción
del escudo gorgónico de Agamenón que la correa del escudo tenía el
aspecto de una serpiente de tres cabezas, y al saber cómo eran los
carros de combate, las armas y demás utensilios que allí se describían
con todos sus detalles, para él no cabía la menor duda de que tenía ante
sí la descripción de una auténtica realidad de la historia griega.
Todos aquellos héroes, Aquiles y Patroclo, Héctor y Eneas, sus hazañas,
sus amistades, su odio y su amor, ¿podían ser solamente invenciones?
Creía en la existencia real de todo aquello y su creencia comprendía
toda la antigüedad helénica y los grandes historiadores Heródoto y
Tucídides, que siempre habían opinado que la guerra de Troya había sido
un acontecimiento histórico, y a todos cuantos habían participado en
ella los consideraba como personalidades históricas. Provisto de este
convencimiento el ya millonario Heinrich Schliemann, a los cuarenta y
seis años, no se trasladó a la Grecia Moderna, sino que fue directamente
al reino de los aqueos. Recordemos la anécdota de que para afirmarle en
su fe y para evitar su entusiasmo, en su primer encuentro con un
herrador de Ítaca, éste le presentó a su mujer, que se llamaba Penélope,
y a sus dos hijos, Ulises y Telémaco. Parece inverosímil, pero aquello
sucedió así: En la plaza del pueblo estaba sentado, una noche, aquel
extranjero rico y extraño que leía a los descendientes de los que habían
muerto hacía tres mil años el canto XXIII de la Odisea. Vencióle la
emoción y lloró; y con él lloraron los presentes, hombres y mujeres. A
pesar de todo, es asombroso lo que entonces sucedió. Pues ¿en qué otros
casos de la Historia el simple entusiasmo ha conducido al éxito?

El azar, que a la larga solamente sonríe al que más vale, no es
aplicable aquí. Pues Schliemann, en el estricto sentido de la
arqueología como ciencia, no era un experto, es decir, un hombre de
grandes conocimientos, al menos en los primeros años de su labor
investigadora. Y, sin embargo, la suerte le favoreció como a ningún
otro. La mayoría de los sabios contemporáneos designaban como presunto
lugar donde se había levantado Troya, en caso de que hubiera realmente
existido, al pequeño pueblo de Bunarbashi, que solamente se distinguía,
incluso hoy día, por tener en cada una de sus casas hasta doce nidos de
cigüeña. Pero también había dos fuentes que impulsaban a los audaces
arqueólogos a creer en la posibilidad de que allí hubiera existido
realmente Troya. «Allí brotan dos fuente rumorosas de las que nacen
dos riachuelos afluentes del turbulento Escamandro. La una mana siempre
agua caliente, como el humo del fuego ardiente; la otra está siempre
fría como el granizo, incluso en verano, y en invierno arrastra trozos
de hielo». Datos que nos dejó escritos Homero en el canto XXII de
la Ilíada, versos 147 a 152. Schliemann contrató un guía por cuarenta y
cinco piastras, montó en un rocín sin riendas ni silla y echó el primer
vistazo al país de sus juveniles ensueños. «Confieso que me costó
trabajo dominar mi emoción cuando vi ante mi la inmensa llanura de
Troya, cuyo aspecto ya había soñado en mi primera infancia».
Pero esta primera ojeada le decía, sin embargo, que aquél no podía
ser el lugar de la antigua Troya, alejado como estaba, a tres horas de
la costa, mientras que los héroes de Homero eran capaces de correr a
diario varias veces de sus barcos al castillo. Y en aquella colina,
¿podía haber estado el castillo de Príamo con sus sesenta y dos
estancias, sus ciclópeas murallas y el camino por donde el famoso
caballo de madera del astuto Ulises había sido llevado a la ciudad?
Schliemann estudió el emplazamiento de las fuentes y movió la cabeza. En
un espacio de quinientos metros no contó dos como decía Homero, sino
treinta y cuatro. Y su guía pretendía aún que había contado mal, ya que
eran cuarenta, por lo cual aquel lugar era denominado «Kirk Gios», es decir, «los cuarenta ojos».
¿Acaso Homero no había hablado de una fuente caliente y otra fría?
Schliemann, que interpretaba a su Homero literalmente, sacaba el
termómetro del bolsillo, lo hundía en cada una de las treinta y cuatro
fuentes y en todas hallaba la misma temperatura de diecisiete grados y
medio. Vislumbraba aún más. Abría la Ilíada y leía los versos donde
se narra la lucha terrible de Aquiles contra Héctor; cómo Héctor huía
del «corredor audaz» y cómo daba la vuelta a la fortaleza de Príamo, por tres veces, mientras los dioses le contemplaban.
Schliemann recorrió el camino descrito y halló una pendiente tan
empinada que se vio obligado a trepar por ella andando a gatas. Esto le
confirmaba en su convicción de que Homero, cuya descripción del país le
parecía una auténtica topografía militar, nunca pudiera haber pensado en
hacer trepar a sus héroes por tres veces cuesta arriba y, además,
«corriendo». Y con el reloj en una mano y el libro de Homero en la otra,
andaba y desandaba el camino entre la colina donde suponía haberse
hallado Troya y los montículos de la costa, junto a los cuales se decía
que se habían guarecido los barcos aqueos. Recordó el primer día de
combate de la lucha troyana, tal como lo describen los cantos segundo al
séptimo de la Ilíada, y observó que si Troya hubiera estado situada en
Bunarbashi, los aqueos, en nueve horas de combate, habrían recorrido
ochenta y cuatro kilómetros. La completa justificación de sus dudas
sobre la tesis de que allí hubiera estado Troya la halló en la carencia
de toda huella de ruinas, incluso de esos trozos de cerámica por cuya
frecuencia alguien ha manifestado: «De los hallazgos de tumbas
hechos por los arqueólogos parece a primera vista deducirse que los
pueblos antiguos sólo se preocupaban de la producción de vasos, y poco
antes de su decadencia se dedicaban a romperlos todos, convirtiendo las
más hermosas piezas en una especie de rompecabezas».
«Micenas y Tirinto —escribía Schliemann en 1868— han
sido destruidas hace 2.335 años, y a pesar de ello las ruinas que se han
encontrado son de tal índole que seguramente aún durarán unos 10.000
años». Troya fue destruida 722 años antes. No es posible que
murallas ciclópeas desaparezcan sin dejar huellas, y, a pesar de todo,
allí no existía el menor resto de muralla. Allí sí; pero no en otro
lugar, y estos buscados restos se presentaron a la vista del explorador
entre las ruinas de Nueva Ilion, pueblo ahora llamado Hissarlik, que
significa palacio, situado a dos horas y media de camino al norte de
Bunarbashi, y sólo a una hora de distancia de la costa. Por dos veces,
Schliemann se quedó admirando la cima de aquella colina que presentaba
el aspecto de una meseta cuadrangular y llana, de 233 metros de lado.
Entonces sí quedó convencido de haber hallado Troya. Fue reuniendo
pruebas. Y descubrió que no era sólo él quien tenía tal convicción,
aunque la compartían muy pocos. Por ejemplo, uno de ellos era Frank
Calven, vicecónsul americano, inglés de nacimiento, dueño de una parte
de la colina de Hissarlik, donde poseía una villa, y había realizado
algunas excavaciones que le habían llevado a la misma teoría de
Schliemann, pero sin llegar a otras consecuencias. Otros eran también el
investigador escocés C. MacLaren y el alemán Eckenbrecher, cuyas voces
nadie escuchaba.

Pero, ¿dónde hemos dejado las famosas fuentes de Homero, argumento
principal de la teoría de Bunarbashi? Schliemann tuvo un instante de
vacilación al ver que allí sucedía lo contrario que en Bunarbashi, pues
en este nuevo lugar no encontró fuente alguna, mientras que allí había
hallado treinta y cuatro. Recurrió a la observación de Calvert: con el
transcurso del tiempo, en suelo volcánico suelen desaparecer las
fuentes de agua caliente y otras veces aparecen de nuevo. Otra
observación secundaria eliminó entonces las dudas que hasta aquel
momento los sabios habían considerado tan importantes. Y, además, lo que
allí le había servido de argumento negativo, aquí le servía de prueba.
La lucha de persecución entre Héctor y Aquiles ya no tenía nada de
inverosímil, pues en este lugar se extendían suavemente las pendientes
de la colina. Aquí habrían tenido que recorrer quince kilómetros para
dar tres veces la vuelta a la ciudad, y esto, por su propia experiencia,
ya no le parecía demasiado para un guerrero animado por el ardor de un
combate encarnizado. Otra vez la opinión de los antiguos fue para él más
valiosa que la ciencia del día. Heródoto había dicho que Jerjes se
había presentado en Nueva Ilion, había inspeccionado los restos de la
«Pérgamo de Priamo» y había sacrificado mil terneros a la Minerva
ilíaca.
Según Jenofonte, el caudillo militar de Lacedemonia, Míndaro, hizo lo
mismo. Así como, según Arriano, Alejandro Magno, no satisfecho con los
sacrificios, tomó también armas de Troya y se las hizo llevar por su
guardia personal al combate como mágico símbolo de fortuna. Y César
mismo, ¿no se preocupó por Ilium Novum, en parte porque admiraba a
Alejandro, y en parte también porque se creía descendiente de los
troyanos? ¿Es posible que todos ellos hubieran perseguido solamente un
sueño, o falsas noticias de su época? Pero al final de este capítulo,
en el que Schliemann iba acumulando las pruebas, dejó aparte toda
erudición, contempló maravillado el paisaje y escribió tal como había
exclamado sin duda de niño: «…así, puedo añadir que apenas pisa uno la
llanura de Troya, queda asombrado al punto por la vista de la hermosa
colina de Hissarlik, que por su naturaleza estaría predestinada a
sostener una gran ciudad con su ciudadela. En efecto, esta posición,
hallándose fortificada, dominaría toda la llanura de Troya y en todo el
paisaje no hay un solo punto que se pueda comparar con éste.

“Desde Hissarlik se ve también el monte Ida, desde cuya cima Júpiter dominaba la ciudad de Troya”.
Así, pues, emprendió su trabajo con el empeño de quien está absorto en
su tarea. Toda la energía que había convertido al aprendiz de tendero
en millonario, se aplicaba ahora a la realización de un lejano sueño. E
incansable, empleó todos sus medios materiales y sus propias energías.
En 1869 se casó con la griega Sofía Engastrómenos, hermosa como
la imagen que él tenía de Helena, que pronto se entregó por completo,
como él, a la gran tarea de hallar el país de Homero; juntos compartían
las fatigas, las penalidades y las adversidades, que no faltaron. En
abril de 1870 empezaron sus excavaciones, que en 1871 duraron dos meses,
y en los dos años siguientes cuatro meses y medio en cada uno. Tenía
unos cien obreros a su disposición. Estaba intranquilo, impaciente y
nada le detenía; ni las malignas fiebres palúdicas que los mosquitos
transportaban de los pantanos, ni la carencia de agua, ni la rebeldía de
los obreros, ni la lentitud de las autoridades y la falta de
comprensión de los científicos del mundo entero, que le consideraban
como un loco o cosa peor. En lo alto de la ciudad se había erguido el
templo de Atenea; Poseidón y Apolo habían construido la muralla de
Pérgamo. Así decía Homero.
Por consiguiente, en medio de la colina debía de levantarse el
templo, y a su alrededor, con sus cimientos bien clavados en tierra, la
muralla de los dioses. Empezó a excavar en la colina y halló resistencia
de muros que le parecían insignificantes; y, en efecto, venció tal
resistencia derribándolos. Halló armas, utensilios domésticos, joyas y
vasos, testimonio irrefutable de que allí había existido una rica
ciudad; pero hallaría aún otra cosa que por primera vez haría sonar el
nombre de Heinrich Schliemann por el mundo entero. Bajo las ruinas de la
Nueva Ilion halló otras ruinas, y debajo de éstas, otras más, pues
aquella mágica colina parecía una inmensa cebolla cuyas capas habría que
ir deshojando una tras otra. Y cada una de estas capas parecía haber
sido habitada en épocas muy distintas; en ellas vivieron pueblos que
luego habían desaparecido; allí se habían construido ciudades y se
habían derrumbado, habían dominado la espada y el incendio, pero una
civilización había sucedido a otra, y cada vez se había vuelto a elevar
una nueva ciudad de seres vivos sobre la antigua ciudad de los muertos.
Cada día traía una nueva sorpresa. Schliemann había ido para hallar la
Troya homérica; pero en el curso de los años, él y sus colaboradores
hallaron siete ciudades sepultadas, y más tarde ¡otras dos! Nueve
miradas a un mundo insospechado y del que nadie tenía noticia.
Pero, ¿cuál de estas nueve ciudades era la Troya de Homero, la Troya
de los héroes y de la lucha heroica? Estaba claro que la capa más
profunda era la prehistórica, la más antigua, tan antigua que sus
habitantes aún no conocían el empleo del metal, y que la capa más a flor
de tierra tenía que ser la más reciente, guardando los restos de la
Nueva Ilion, donde Jerjes y Alejandro habían sacrificado a los dioses.
Schliemann excavaba y buscaba. Y en la penúltima y antepenúltima capas
halló huellas de incendio, ruinas de fortificaciones poderosas y restos
de una puerta gigantesca. Entonces estuvo seguro: aquellas
fortificaciones eran las que rodeaban el palacio de Príamo, y aquélla
era la famosa puerta Escea. Y fue hallando tesoros, tesoros, desde el
punto de vista científico. Por lo que remitía a su casa y lo que daba a
los expertos para su valoración, íbase perfilando la imagen de una época
lejana, de un cuadro acabado en el cual se distinguían todos los
detalles. Aquello constituía el triunfo de Heinrich Schliemann, pero
también lo era de Homero. Lo que había sido leyenda y mitología,
atribuido a la fantasía del poeta, acaso una anónima labor personificada
en un ser inexistente, cobraba vigorosa realidad al quedar demostrada
su existencia.
Una oleada de entusiasmo recorrió el mundo entero. Y a Schliemann,
que con sus obreros había removido más de 25.000 metros cúbicos de
tierra, le pareció que tenía derecho a respirar un poco. Empezó a
dirigir su mirada a otras tareas. Y señaló la fecha del 15 de junio de
1873 como penúltimo día para las excavaciones. Y luego, un día antes de
dar el último golpe de pico, halló lo que coronaría su trabajo con
legítimo brillo dorado, inundando al mundo de admiración. El suceso fue
en extremo dramático, tanto, que aún hoy día hace asomar la incredulidad
a cuantos leen tal descubrimiento. Era en las primeras horas de un día
caluroso. Schliemann, como de costumbre, inspeccionaba con su esposa las
excavaciones, convencido de que ya no hallaría nada importante, mas a
pesar de todo siguió los trabajos, lleno de atención. Había llegado a
unos veintiocho metros de aquellos muros que Schliemann atribuía al
palacio de Príamo, cuando su mirada se fijó repentinamente en un punto
que animó de tal modo su fantasía que se vio inmediatamente impulsado a
obrar como bajo una sensación violenta. Enormes moles de piedra, escombros de millares de años,
quedaban suspendidos de modo cada vez más amenazador sobre su cabeza.

Con la mayor presteza, separó el tesoro con un cuchillo, cosa que no
era fácil sin gran esfuerzo y mayor peligro de la vida, ya que la gran
muralla de la fortificación bajo la cual tenía que cavar amenazaba
enterrarle a cada momento. «Pero a la vista de tantos objetos, cada uno
de los cuales tenía un valor inmenso, me volvía audaz y no pensé en
peligro alguno», cuenta él mismo. El marfil brillaba discretamente; el
oro tintineaba. Su mujer tendió el pañuelo, y éste se fue cubriendo de
tesoros de valor incalculable. ¡El tesoro de Príamo! ¡El dorado tesoro
de uno de los reyes más poderosos de los tiempos más remotos, amasado
con sangre y lágrimas; las joyas de personas semejantes a los dioses, un
tesoro enterrado durante tres mil años y sacado a la luz de un nuevo
día bajo las murallas de siete reinos olvidados! Schliemann no dudó ni
un instante de que había hallado el tesoro. Pero poco antes de su muerte
se demostró que se había dejado llevar por la embriaguez de su
entusiasmo, y que la Troya homérica no correspondía a la segunda ni a la
tercera capa, sino a la sexta, contando desde la más antigua, y que
aquel tesoro pertenecía a un soberano mil años más antiguo que Príamo.
Los esposos ocultaron aquellas riquezas en una choza, cual si fuesen
ladrones. Y luego, llegó el momento en que sobre una mesa de tosca
madera se derramó aquel tesoro. Había diademas y brazaletes, cadenas,
broches y botones, fíbulas, serpientes e hilos.
Probablemente, algún miembro de la familia de Príamo guardó este
tesoro en una caja, apresuradamente, sin tiempo para echar la llave, y
en la muralla debió ser alcanzado por alguna mano enemiga o por el
fuego, y se vería obligado a abandonar la caja, que quedó en el acto
cubierta por cinco o seis pies de ceniza ardiente y piedras del palacio
que se derrumbaba. Y Schliemann, el soñador, toma unos zarcillos y un
collar y se los pone a su joven esposa. ¡Joyas de tres mil años para
aquella mujer griega que no pasa de los veinte! Hechizado, la contempla.
—¡Helena! —murmura. Pero ¿adonde dirigirse con aquel tesoro? Schliemann
no puede ocultarlo, y la noticia del hallazgo se hace pública.
Recurriendo a medios azarosos, saca el tesoro con ayuda de unos
parientes de su mujer y lo lleva a Atenas, y de allí a otra parte.
Cuando, por orden del gobernador turco, se incautan de la casa de
Schliemann, los funcionarios ya no encuentran huella alguna de oro en la
misma. ¿Es un ladrón? La legislación turca respecto de los hallazgos
antiguos se prestaba a muchas interpretaciones. Allí reinaba el
capricho. ¿Es motivo para maravillarse o sorprenderse que aquel hombre
que había entregado su vida a un sueño, al verse coronado por el
triunfo, intentara salvar para sí y para la ciencia de Europa aquel
tesoro?

Setenta años antes, Thomas Bruce, conde de Elgin y de Kincardine, ¿no
había obrado de modo parecido con un tesoro muy diferente? Atenas,
entonces, era todavía turca. Lord Elgin había recibido un firmán que
contenía la observación de «que nadie le impidiera sacar de la Acrópolis
piedra alguna con inscripciones o figuras». Elgin interpretaba esta
frase con mucha amplitud, y doscientos cajones repletos del tesoro del
Partenón fueron enviados a Londres. Durante años enteros se discutió el
derecho de posesión de estos maravillosos ejemplares del arte griego. La
adquisición había costado a lord Elgin 74.240 libras. Cuando, en 1816,
por una resolución del Parlamento, fue comprada esta colección, no se le
pagaba ni siquiera la mitad, o sea ¡35.000 libras! Cuando Schliemann
sacó el «tesoro de Príamo» se sentía en la cima de su vida. ¿Podría ser superado aún tan resonante triunfo?
Hay vidas que cosechan éxitos en cuantía tan inverosímil, que quien
luego las contempla debe cuidar de no incurrir en exageraciones
literarias y no usar desde el principio todos los superlativos, pues más
tarde van haciéndose cada vez más necesarios. Pero también las hay que
transcurren ya en superlativo desde un principio. Y una de ellas es la
de Heinrich Schliemann, cuyo carácter fantástico, novelesco, se nos
muestra cada vez más asombroso. Sus triunfos arqueológicos alcanzan tres
puntos culminantes, el primero de los cuales fue el hallazgo del «tesoro de Príamo»,
y la exploración de las tumbas reales de Micenas fue el segundo. Uno
de los capítulos más sombríos y sublimes de la humanidad griega, lleno
de tragedia, es la historia de los Pelópidas, en Micenas, la historia
del retorno y muerte de Agamenón. Homero y varios otros escritores
llaman a Agamenón hijo de Atreo, nieto de Pélope y bisnieto de Tántalo,
aunque otros autores le consideran hijo de Plístenes y nieto de Atreo,
en cuya casa Menelao y él habrían sido educados tras la muerte de su
padre. Su madre fue según la mayoría de las fuentes Aérope, pero algunas
nombran a Erífile como esposa de Plístenes y madre de Agamenón. Aparte
de su hermano Menelao, tenía una hermana llamada Anaxibia, Cindrágora o
Astíoque.

Agamenón y Menelao fueron criados junto con Egisto, el hijo de
Tiestes, en la casa de Atreo. Cuando se hicieron adultos Atreo envió a
Agamenón y Menelao a buscar a Tiestes. Le hallaron en Delfos y le
llevaron ante Atreo, quien le arrojó a una mazmorra. Acto seguido se
ordenó a Egisto que le matase, pero éste, reconociendo a su padre, se
abstuvo de tan cruel acto, mató a Atreo y, tras haber expulsado a
Agamenón y Menelao, ocupó junto con su padre el trono de Micenas. Los
dos hermanos deambularon durante un tiempo hasta llegar al fin a
Esparta, donde Agamenón se casó con Clitemnestra, la hija de Tindáreo,
con quien fue padre de Ifianasa (Ifigenia), Crisótemis, Laódice
(Electra) y Orestes, y Menelao con Helena. La forma en la que Agamenón
volvió al reino de Micenas difiere según las fuentes. En Homero parece
que sucediese pacíficamente a Tiestes, mientras según otros le expulsó,
usurpando su trono.Tras convertirse en rey de Micenas, conquistó Sición
asumiendo su reinado y se convirtió en el príncipe más poderoso de
Grecia.En la Ilíada se da un catálogo de sus dominios.Cuando
Homero atribuye a Agamenón la soberanía sobre toda Argos, alude este
nombre aquí al Peloponeso o a su mayor parte, pues la ciudad de Argos
era gobernada por Diomedes. Estrabón también ha señalado que el nombre
Argos era usado a veces por los poetas trágicos como sinónimo de
Micenas. Durante diez años, Agamenón había estado peleando ante Troya, y
Egisto aprovechó tal circunstancia. «Mientras nosotros estábamos
allí realizando tales hazañas, permanecía él sentado en un rincón de
Argos, donde pacen los caballos, tranquilo y seduciendo con palabras
halagüeñas a la mujer de Agamenón».
Egisto colocó una guardia de veinte hombres que había de anunciarle
la vuelta del esposo, y luego ofreció a Agamenón un banquete con aviesos
designios. «Y después de la comida le mató lo mismo que se mata al toro
en su pesebre. Ninguno de los amigos de Agamenón pudo escapar, todos
cuantos le habían seguido perecieron.» Pasados ocho años, Orestes, su
hijo y vengador, se presentó y asesinó a Clitemnestra, la madre
criminal, y a Egisto, el asesino de su padre. Todos los autores
trágicos utilizaron este relato. Ya la imponente tragedia de Esquilo
trata el tema de Agamenón, y hasta el escritor francés Jean Paul Sartre
ha escrito en nuestros días un drama que versa sobre el problema de
Orestes. Nunca se ha perdido el recuerdo de aquel «rey de los hombres»,
que había sido uno de los más poderosos y ricos, aquel hombre que
dominó el Peloponeso. Sin embargo, no sólo hubo una Micenas sangrienta,
sino que también hubo la Micenas dorada. Según Homero, Troya era rica,
pero Micenas lo era todavía más y la palabra «dorada» era el
calificativo que le acompañaba siempre en su narración. A Schliemann le
había satisfecho el «tesoro de Príamo», pero aquello le animó a buscar
otro tesoro. Y —cosa que nadie creía probable— lo halló. Micenas está
situada «en el último rincón de Argos, donde pacen los caballos», a mitad de camino entre Argos y el istmo de Corinto.

Si desde Occidente se mira el antiguo palacio real, se divisa un
campo de escombros, restos de murallas gigantescas, detrás de las
cuales, primero en suave pendiente, luego en cuesta sumamente empinada,
asciende la montaña de Eubea con el santuario del profeta Elías.
Aproximadamente en el año 170 de nuestra era, Pausanias recorrió este
país tomando nota de cuanto veía. Y en aquella época tal espectáculo era
mucho más llamativo que lo que ahora se ofrecía a la mirada de
Schliemann. Sin embargo, el arqueólogo distinguía un detalle que daba
más valor a aquella vista que la primera impresión que tuvo de la zona
de Troya: el lugar donde había estado la antigua Micenas estaba bien
determinado. Allí pacían corderos donde antaño reinaron los monarcas;
pero las ruinas daban patente testimonio del esplendor y magnificencia
anteriores. La «Puerta de los Leones», entrada principal del palacio, se ofrecía despejada ante la mirada del caminante asombrado, así como los llamados «tesoros»,
que a veces se confundían con hornos, entre ellos el más famoso, el de
Atreo, el primer pelópida, padre de Agamenón. La cripta mide más de
trece metros de altura, formando cúpula, y en ella una bóveda audaz de
piedras ciclópeas se sostiene sin ligamento alguno.
Varios escritores antiguos describían este lugar a Schliemann como el
de las tumbas de Agamenón y sus compañeros asesinados con él. La
posición del castillo era clara, pero no la de las tumbas. Y lo mismo
que Schliemann había hallado el emplazamiento de Troya oponiéndose a la
opinión de todos los sabios, basándose nada más que en su Homero,
también esta vez se fundó en determinado párrafo de Pausanias,
pretendiendo que todos los eruditos se habían equivocado en este punto
traduciéndolo e interpretándolo erróneamente. Mientras hasta entonces se
había supuesto —dos de los más prestigiosos arqueólogos lo creían así,
el inglés Dodwell y el alemán Curtius— que Pausanias describía el lugar
de las tumbas situándolas fuera del recinto de la fortaleza, Schliemann
pretendía que aquéllas debían estar en el interior. Ya en su libro sobre
Ítaca había expuesto tal opinión, con lo que demostraba más fe en los
escritos antiguos que reflexión científica y juicio crítico. Pero esto
parece tener poca importancia en tales cuestiones, ya que ambas veces, a
fuerza de cavar, su piqueta le dio la razón.
En efecto, lo primero que halló, después de cantidades inmensas de
vasijas y más vasijas, fue un círculo extraño, formado por una doble
fila de mojones colocados verticalmente. No hubo vacilación alguna para
Schliemann de que allí aparecía el ágora redonda de Micenas, sobre
todo al ver el banco, también redondo, situado dentro de aquel extraño
círculo de piedra, donde los Sublimes del castillo se habían sentado en
las asambleas de consejo y de justicia; donde había estado el mensajero
de Eurípides, que en la tragedia Electra llamaba al pueblo al ágora.
Unos amigos suyos «entendidos» lo confirman. Y cuando halló en Pausanias, refiriéndose a otra ágora, la frase: «Aquí
se celebraban las reuniones y los consejos, y se deliberaba, para que
de este modo la tumba del héroe se hallara dentro de la misma plaza de
la asamblea», él sabía ya a pies juntillas, con aquella evidencia de sonámbulo que le había llevado a través de seis ciudades al «tesoro de Príamo»,
que en aquel momento estaba sobre la misma tumba de Agamenón. Y cuando
halló nueve tumbas, cinco en forma de pozo en el interior del castillo,
y cuatro de cúpula, cien años más modernas, fuera del mismo —hoy se
conocen en total quince—, y entre ellas halló cuatro con relieves bien
conservados, se disiparon todas sus dudas, desapareció la prudencia del
hombre científico, y escribió: «Efectivamente, ya no dudo ni un
instante en anunciar que aquí he hallado las tumbas que Pausanias,
siguiendo la tradición, atribuye a Atreo, al rey de los hombres
Agamenón, a su conductor de carro Eurimedonte, a Casandra y a sus
compañeros».
Mientras tanto, el trabajo en el tesoro situado cerca de la «Puerta
de los Leones» progresaba con lentitud. Escombros duros como piedra
dificultaban la excavación. Pero allí también se reveló útil su
seguridad de iluminado: «Estoy convencido de que la tradición, según
la cual estos misteriosos edificios servían como depósitos para guardar
los tesoros de reyes antiquísimos, es completamente auténtica». Y
los primeros hallazgos realizados entre los cascotes que tuvo que
quitar para despejar la entrada, superan ya en finura de formas, belleza
de la ejecución y calidad del material empleado a todo cuanto había
encontrado del mismo tipo y materia en Troya. Fragmentos de frisos,
vasos pintados, imágenes de Hera en barro cocido, matrices de piedra
labrada para fundir las joyas «que probablemente eran todas de oro y de plata»
—concluía nuestro cavador de tesoros, inmediatamente—, ornamentos de
arcilla vidriada, perlas de cristal y gemas.

En sus anotaciones, el 6 de diciembre de 1876 señala Schliemann el
descubrimiento de la primera tumba. La excavación tuvo que hacerse con
el máximo cuidado. Durante veinticinco días, Sofía, su colaboradora
infatigable, se arrastró de rodillas, arañando con una navaja de
bolsillo o escarbando la tierra con las manos. Después, hallaron cinco
tumbas, en las que yacían quince esqueletos. Mandaron un cable al rey de
Grecia: «Con alegría extraordinaria comunico a Su Majestad que he
descubierto las tumbas que, según la tradición, corresponden a Agamenón,
Casandra, Eurimedonte y sus compañeros, asesinados durante el famoso
banquete por Clitemnestra y su amante Egisto». Es de imaginar la
emoción de Schliemann cuando, poco a poco, fue descubriendo los
esqueletos de aquellos a quienes todo el mundo había considerado como
seres mitológicos, lo mismo que los héroes que lucharon ante Troya; o al
ver aquellas calaveras roídas por los siglos, pero aún reconocibles,
con las órbitas de los ojos vacías, ausente de ellas la bella nariz
helénica, la boca torcida en horrible mueca como bajo la impresión del
crimen vivido en el último instante. Huesos, sólo huesos donde palpitara
la carne, donde brillaron bellos brazaletes y lucieron hermosas joyas,
huesos de personas que vivieron hacía más de dos milenios, pero de las
cuales persistía aún el eco de sus odios y de sus pasiones.
Para Schliemann no cabía duda alguna. Y, efectivamente, eran muchas las razones que parecían confirmar su creencia. «Aquellos cuerpos estaban realmente cargados de joyas y de oro»,
escribía. ¿Es posible que unos simples mortales fueran enterrados con
tales tesoros?, preguntaba. Y halló armas, armas ricas, preciosas,
aquellas con las cuales los que allí yacían iban equipados contra todo
evento en el mundo de las sombras. Todo indicaba que los cuerpos fueron
quemados con gran rapidez y que sus verdugos apenas aguardaron a que el
fuego los consumiera para echar pronto greda y tierra, con la prisa de
los asesinos que anhelan borrar pronto todo rastro. Todo indicaba que,
aunque se les añadiesen joyas, con lo cual se revelaba el supersticioso
respeto de la costumbre, el entierro y el lugar de la sepultura eran
indignos, acto propio sólo de asesinos llenos de odio hacia sus
víctimas. ¿No fueron echados en hoyos miserables como cadáveres de
animales impuros? Schliemann consultaba con sus autoridades, los autores
antiguos. Citaba el Agamenón de Esquilo, la Electra de Sófocles y
el Orestes de Eurípides. No tenía duda alguna, y, sin embargo, como
hoy sabemos, su teoría estaba equivocada. Sí, había hallado en efecto
tumbas de reyes bajo el ágora, pero no las de Agamenón y sus compañeros,
sino otras cuatrocientos años más recientes.

Pero este detalle no jugaba ningún papel en aquel momento. Lo
importante era que había dado un segundo gran paso en un mundo antiguo
desaparecido, que de nuevo había demostrado la autenticidad de los
textos de Homero y que había extraído tesoros de valor científico y
material que ilustraban sobre una civilización que es nuestra antepasada
en suelo europeo.Aquel hombre admirable, de nuevo en la cumbre de su triunfo, que se
hallaba telegráficamente en relación con ministros y reyes, poseído de
un orgullo inmenso, pero nunca jactancioso, en una época en que todo el
mundo esperaba sus informaciones, no se olvida de los menores detalles y
se indigna ante la menor injusticia.

Los hallazgos de oro eran
inmensos. Sólo mucho más tarde, ya en nuestro siglo, sus triunfos han
sido superados por los descubrimientos de Carnarvon y de Carter, en
Egipto. «Todos los museos del mundo, conjuntamente, no poseen ni la quinta parte de lo que aquí tenemos»,
pudo escribir un día Schliemann. En la primera tumba halló, en cada uno
de los tres esqueletos, cinco diademas de oro puro, con hojas de laurel
y cruces de oro. En otra, donde había tres mujeres, reunió setecientas
una láminas de oro, delgadas, con adornos magníficos, representando
animales, flores, mariposas y pulpos. Otras joyas tenían figuras
simbólicas, leones y otros animales, guerreros en actitud de lucha,
etcétera. También había alhajas representando leones y grifos, ciervos
tumbados y mujeres con palomas. Uno de los esqueletos llevaba en la
cabeza una corona de oro, en cuya diadema iban fijadas treinta y seis
hojas también de láminas de oro colocadas alrededor de aquella cabeza
convertida casi en polvo; junto a ella había otra que llevaba igualmente
una diadema artística en la cual se conservan aún, pegados, trozos del
cráneo.
Halló también otras cinco diademas de oro que conservan el hilo de
oro con que eran sujetadas a la cabeza, gran número de cruces y rosetas
doradas, alfileres para el pecho y broches para los rizos del pelo,
cristal de roca, pasadores de ágata y gemas en forma de lentes de
sardónice y de amatista, cetros de plata dorada con empuñadura de
cristal de roca, copas y cajas de oro, y otras alhajas de alabastro.
Halló máscaras doradas y pectorales con los cuales, siguiendo una remota
tradición, se trataba de proteger a los regios cadáveres contra toda
influencia del exterior. Otra vez se vio, de rodillas y ayudado
solamente por su mujer, arrancando la capa de arcilla que cubría los
cinco cadáveres de la cuarta tumba. Las cabezas de los muertos sólo pudo
verlas por unas horas, ya que enseguida se deshicieron y quedaron
reducidas a polvo. Pero las mascarillas doradas, con su esplendor
brillante, conservaban su forma, y así sus rasgos eran completamente
individuales y muy distintos de los tipos ideales de dioses y de héroes,
por lo que sin duda alguna cada uno de ellos debía representar
fielmente el retrato de los que allí habían muerto.

Encontró anillos de sello con maravillosas labores talladas,
brazaletes, diademas y cinturones; ciento diez flores doradas, sesenta y
ocho botones de oro sin adorno y ciento dieciocho botones de oro
también tallados. En la página siguiente de la descripción de los
hallazgos de aquella tumba, menciona Schliemann otros ciento treinta
botones de oro, y en la siguiente, un modelo de templo de oro; en otra
posterior, un pulpo de oro. Baste decir que esta descripción de
Schliemann, que es una relación escueta, ocupa doscientas seis grandes
páginas y en ellas casi todo lo reseñado era oro, oro, oro. Cuando moría
el día y en la acrópolis de Micenas bajaban las sombras de la noche,
Schliemann mandaba encender hogueras, cosa que no se había hecho desde
hacía 2.344 años. Hogueras que recordaban aquellas otras que habían
anunciado a Clitemnestra y a su amante que Agamenón se aproximaba. Mas
ahora, tales hogueras servían para impedir el paso a los ladrones que
merodeaban en torno a uno de los tesoros más valiosos que jamás se
habían extraído de la tumba de un rey.
La tercera gran exploración de Schliemann no produjo oro, pero dio
como fruto un castillo: el de Tirinto, que juntamente con lo hallado en
Micenas y con lo que un decenio después descubriría en Creta el
arqueólogo inglés Evans, fue completando la imagen de una cultura
prehistórica que había dominado antaño las aguas del Mediterráneo. Pero
antes expongamos la posición de Schliemann en su época. Esto tiene hoy
más actualidad que nunca, pues en nuestros días los investigadores
luchan también contra dos opiniones encontradas: la del público y la del
mundo profesional. Los comunicados de Schliemann tenían un público
distinto que el de las «circulares» de Winckelmann, en sus
exploraciones de Pompeya y Herculano. El hombre del mundo del siglo
XVIII escribía para la gente culta, para un reducido círculo de
elegidos, para los que tenían colecciones, por lo menos acceso a ellas,
porque pertenecían al personal de la corte. Este pequeño mundo fue
revolucionado por el descubrimiento de Pompeya, o encantado por el
hallazgo de una estatua, pero su interés nunca salió del ámbito de lo
artístico desde el punto de vista de la simple curiosidad. La influencia
de Winckelmann fue profunda, pero necesitó de todas sus dotes de
escritor para brillar en la zona limitada y refinada de la cultura de
aquella época.
Schliemann impresionó a otro público y no necesitó de tales dotes.
Impresionó de una manera mas inmediata. Publicaba noticias de cada
hallazgo y él mismo era el primer admirador del fruto de su labor. Sus
cartas se transmitían al mundo entero, sus artículos se publicaron en
todos los periódicos. Schliemann hubiera sido el hombre de la radio, del
cine y de la televisión, si en aquella época hubieran existido ya estos
medios de difusión. Sus hallazgos en Troya no revolucionaban solamente a
un reducido núcleo de gente culta, sino a todos. Las descripciones de
las estatuas de Winckelmann habían gustado a los estetas y entusiasmaron
a los entendidos y coleccionistas. Los abundantes hallazgos de objetos
de oro hechos por Schliemann atraían a círculos más amplios a personas
de una época que en su país de origen, Alemania, se denominó «la época
de los fundadores», personas en la cumbre de la prosperidad económica
lograda con el propio esfuerzo, que apreciaban ante todo el self made
man, al hombre de inteligencia sana, y se ponían a su lado cuando los
científicos puros se apartaban del aficionado.
El director de un museo escribía, años después, sobre las noticias de prensa de Schliemann de 1873, lo siguiente: «En
la época de aquellos comunicados, tanto entre los sabios como entre el
público reinaba gran emoción. En todas partes, en casa y en la calle, en
las diligencias rápidas y en los modernos ferrocarriles, se hablaba de
Troya. Todo el mundo estaba lleno de asombro y de curiosidad». Si
Winckelmann, como dice Herder, «nos había enseñado desde lejos el
misterio de los griegos», Schliemann había descubierto su mundo. Con
increíble audacia había trasladado la arqueología «de la luz de petróleo de las bibliotecas»
al sol radiante del cielo helénico, resolviendo con la piqueta el
problema de Troya. Del ámbito de la filología clásica se había salido,
de un solo paso, a la prehistoria viva, ligando con ésta la nueva
ciencia de la investigación arqueológica. El ritmo con que se sucedían
estos hechos tan revolucionarios, el cúmulo de triunfos, la recia
personalidad de Schliemann, con sus dos facetas —ya que no era ni
comerciante, ni erudito investigador, pero, sin embargo, desempeñaba
estos dos cometidos con gran éxito—, el modernísimo y audaz «carácter publicitario»
de sus noticias, molestaba al mundo internacional de los hombres de
ciencia, y sobre todo a los alemanes. La revolución de Schliemann se
pone en evidencia por las noventa publicaciones que sobre Troya y Homero
aparecieron en aquellos años de su actividad. El principal punto de
ataque de los eruditos era el hecho mismo de que Schliemann fuese un
simple aficionado.
En la historia de las excavaciones chocaremos siempre con los
arqueólogos profesionales enfrentados con estos hombres que por azar o
simple afición han dado el impulso necesario para una nueva penetración
en la oscuridad de los tiempos remotos. Y como estos ataques iban
dirigidos a las características esenciales que concurrían en Schliemann,
hemos de decir y citar algo más concreto sobre este particular. El
primero a quien damos la palabra es un filósofo tan famoso como
irritable e irritado, Arthur Schopenhauer, que defiende a estos
espontáneos de la ciencia y de la investigación. “Dilettanti,
dilettanti! Sólo así pueden llamarse quienes ejercen una ciencia o una
actividad por mero gusto, por el simple placer que en ello encuentran,
per il loro diletto, y obtienen el menosprecio de aquellos que se
dedicaban a ello por el logro de un beneficio; porque a éstos sólo les
deleita el dinero que así pueden ganar. Pues bien, tal desprecio se basa
en su miserable convicción de que nadie es capaz de enfrentarse
seriamente con alguna cosa si no le anima la necesidad, el hambre o
cualquier otro motivo de codicia. El público está impulsado por el mismo
ánimo y por eso comparte su opinión; de ahí su fiel respeto ante «las
autoridades profesionales» y su desconfianza hacia los aficionados. En
rigor, la causa que impulsa al aficionado es su finalidad, mientras que
al erudito profesional como tal, esto sólo le sirve de medio; pero
únicamente es capaz de llevar una empresa con seriedad quien tiene en
ella un interés inmediato y se ocupa de ella por amor a la misma; el que
la hace con amore. De éstos, y no de los simples criados a sueldo, han
surgido siempre las empresas más sublimes”.
El profesor Wilhelm Dörpfeld, colaborador de Schliemann y su
consejero y amigo, uno de los pocos profesionales que le concedió
Alemania como colaborador, escribía en 1932: «Jamás he comprendido
la burla y la ironía con que varios eruditos, especialmente los
filólogos alemanes, acogieron sus exploraciones de Troya e Ítaca. Yo
también he padecido las burlas con que algunos eruditos famosos han
seguido más tarde mis propias excavaciones en los lugares homéricos, y
no sólo he pensado que no son justas, sino que además carecen de toda
base científica». La desconfianza de los profesionales
hacia el outsider intuitivo es la propia del ciudadano vulgar hacia el
genio. El hombre que tiene la vida asegurada desprecia al que vaga por
zonas inseguras y «vive al día». Desprecio injusto.
Considerando el desarrollo de la investigación científica en el curso de
la Historia, veremos cómo un extraordinario número de descubrimientos
célebres han sido hechos por aficionados, por los outsider, o incluso
por simples autodidactas que impulsados por una idea obsesiva no se
detenían ante los obstáculos con que su propia cultura cerraba el paso a
los profesionales. Ellos no conocían las anteojeras de los
especialistas y saltaban las barreras levantadas por la tradición
académica.
Otto von Guericke, el más famoso físico alemán del siglo XVII, era
jurista de profesión. Denis Papin era médico. Benjamín Franklin era hijo
de un jabonero y, sin instrucción universitaria o secundaria alguna, no
sólo llegó a ser un político activo —cosa que está al alcance de mucha
gente—, sino un sabio famoso; Galvani, el descubridor de la
electricidad, era médico, y según Wilhelm Ostwald demuestra en su «Historia de la Electroquímica»,
debió su descubrimiento precisamente a su falta de conocimientos.
Fraunhofer, autor de trabajos excelentes sobre el espectro, no supo leer
ni escribir hasta los catorce años. Michael Faraday, uno de los
investigadores más significados en el campo de la electricidad, era hijo
de un herrero y trabajó antes como encuadernador. Julius Robert Mayer,
el descubridor de la ley de la conservación de la energía, era médico.
También médico era Helmholtz cuando publicó su primer trabajo sobre el
mismo tema, a los veintiséis años. Buffon, matemático y físico, se ha
hecho famoso por sus publicaciones en la rama de la biología. El
constructor del primer telégrafo eléctrico, Sömmering, era profesor de
anatomía. Samuel Morse era pintor, e igualmente Daguerre. El primero
inventó el alfabeto telegráfico, el segundo la fotografía. Los
aeronautas obsesionados del dirigible, Zeppelin, Gross y Parseval, eran
oficiales del Ejército, y no tenían ideas muy sólidas en materias
técnicas.
Podría prolongar así la lista indefinidamente. Si prescindiéra de tal relación y de los frutos de su actividad en la historia de la
ciencia, toda ella se derrumbaría. Y a pesar de ello, en su época,
tuvieron que soportar toda clase de burlas, ataques e ironías. Y en esta
larga relación figuran también muchos hombres consagrados a la ciencia
que en este libro tratamos. William Jones, que hizo las primeras
traducciones del sánscrito, no era un orientalista, sino un juez de
Bengala. Grotefend, el primero en descifrar una escritura cuneiforme,
era especialista en filología clásica, y su sucesor Rawlinson era
oficial del Ejército y político. Los primeros pasos en el largo camino
para descifrar jeroglíficos los dio Thomas Young, médico. Y Champollion,
que fue quien llegó a la meta, era sólo profesor de Historia. Humann,
el que hizo las excavaciones de Pérgamo, era ingeniero de ferrocarriles.
¿No es suficiente esta lista para lo que aquí nos proponemos? Aquello
que caracteriza al profesional no puede ser discutido en su valor
propio. Pero ¿no son más importantes los resultados de una empresa,
siempre que los medios empleados hayan sido decorosos? ¿No deberíamos
demostrar una especial gratitud hacia estos outsider? Sí, desde luego,
Schliemann cometió graves faltas en sus primeras excavaciones. Derribó
antiguos edificios que constituían por sí solos un material arqueológico
precioso, destruyó murallas que habían sido testimonios importantes.
Pero Eduard Meyer, el gran historiador alemán, le apoya y escribe: «Para
la ciencia, el proceder falto de método de Schliemann, al ir hasta el
suelo primitivo, ha sido en definitiva muy provechoso; con excavaciones
sistemáticas, las capas más antiguas, y con ellas esa cultura que
denominamos troyana, seguramente no habrían sido descubiertas».

Fue una circunstancia desdichada el hecho de que precisamente sus
primeras interpretaciones y fechas fueran todas equivocadas. Pero cuando
Colón descubrió América, también erró al creer que había llegado a la
India. ¿Disminuye ello el mérito de su obra? No cabe duda de que
Schliemann, el primer año, se encaminó a la colina de Hissarlik como un
niño que, martillo en mano, la emprende con su juguete para ver lo que
tiene dentro; pero el Schliemann que realizó las excavaciones de Micenas
y Tirinto podía considerarse ya como investigador científico. Dörpfeld
apoyó esta tesis, y lo mismo el inglés Evans, aunque éste con ciertas
reservas. Pero exactamente lo mismo que antaño Winckelmann sufriera la
tiranía despótica de Prusia, Schliemann tenía que padecer también la
falta de comprensión de su país de origen, de aquel país donde habían
nacido los dorados sueños de su juventud. A pesar de sus excavaciones,
cuyos resultados estaban a la vista de todos, en el año 1888 un tal
Forchhammer publicaba la segunda edición de una «Interpretación de la
Ilíada», donde se ensayaba el infeliz y descabellado propósito de
explicar la guerra troyana como un símbolo de la lucha entre las
corrientes marítimas y la del agua de los ríos, la niebla y las lluvias
de las colinas troyanas. Pero Schliemann se defendía como un león.
Cuando el capitán Botticher, un vulgar y necio polemista, que era su
principal adversario, pretendía incluso que Schliemann en sus
excavaciones había destruido intencionadamente murallas para alejar
cuanto se oponía a la hipótesis de la antigua Troya, éste invitó a su
contrincante a trasladarse a Hissarlik pagando él los gastos, y allí
unos expertos presenciaron la entrevista, confirmando las opiniones de
Schliemann y Dörpfeld.
El capitán examinó meticulosamente los alrededores y con gesto de enfado volvió a su casa pretendiendo que «la llamada Troya»
no era sino una inmensa necrópolis antigua. En vista de eso,
Schliemann, durante su cuarta excavación, realizada en el año 1890,
invitó a los arqueólogos de todos los países a visitar su ya famosa
colina. Hizo construir unas barracas cerca del valle de Escamandro y
habilitó así el alojamiento necesario para catorce personas. Ingleses,
americanos, franceses y alemanes — entre ellos Virchow— aceptaron su
invitación. Y ellos también, ganados por la evidencia de los hechos,
confirmaron lo que Schliemann y Dörpfeld pretendían. Sus colecciones
tenían un valor inapreciable. Por su última voluntad, dichas colecciones
debían pasar después de su muerte al museo de la nación «a la que aprecio y estimo más que a ninguna otra». Primero se las ofreció al Gobierno griego, y luego al francés. También escribió en 1876 a un barón ruso de San Petersburgo: «Cuando hace algunos años me preguntaron por el valor de mi colección troyana, dije que
unas 80.000 libras. Pero después de haber pasado veinte años en San
Petersburgo, y gozando Rusia de todas mis simpatías, deseo sinceramente
que vaya a parar allí mi colección, por lo que pido por ella solamente
50.000 libras al Gobierno ruso, y si fuera preciso incluso estaría
dispuesto a bajar a 40.000…».
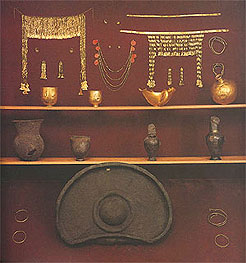
Pero en el fondo, su verdadero cariño, manifestado con la mayor
sinceridad, lo tenía por Inglaterra, donde su labor había hallado mayor
eco, pues era el Times el periódico que le había publicado siempre sus
artículos cuando los periódicos alemanes no le prestaban la menor
atención, y además era en Inglaterra donde hasta el premier Gladstone
había escrito un prólogo para su obra sobre Micenas, como lo había hecho
antes, para su obra sobre Troya el famoso A. H. Sayce. El hecho de que
tales colecciones fueran depositadas definitivamente en Berlín para su
posesión y conservación perpetua se debe, por ironía, a un hombre para
el que la arqueología era sólo objeto de afición: el gran médico
Virchow, el cual logró que Schliemann fuera nombrado miembro honorario
de la Sociedad Antropológica y, después, ciudadano de honor de la ciudad
de Berlín, al mismo tiempo que Bismarck y Moltke. Schliemann, como un
ladrón, había tenido que asegurar su tesoro huyendo de las garras de las
autoridades, y lo conservaba oculto. Después de muchos rodeos, algunas
piezas importantes de su colección pudieron llegar de Troya al Museo de
Prehistoria de Berlín. Durante varios decenios, este tesoro estuvo allí,
donde pasó todo el tiempo de la guerra de 1914-18. Pero vino luego la
segunda guerra mundial con su secuela de bombardeos. Parte de las
colecciones se salvaron de la destrucción y fueron trasladadas a lugares
seguros.
El «tesoro de Príamo» pasó primero al Banco Nacional de
Prusia y más tarde al refugio antiaéreo del Zoológico de Berlín. Ambos
lugares fueron destruidos. La mayor parte de las piezas de cerámica
pasaron a Schönebeck an der Elbe, al castillo de Petruschen de Breslau y
al castillo de Lebus. De Schönebeck no se ha conservado nada. De
Petruschen no se tienen noticias, ya que la región pasó a formar parte
de Polonia. El castillo de Lebus fue saqueado al terminar la guerra y
más tarde el Gobierno de la Alemania Oriental ordenó su demolición. Pero
poco después llegó a Berlín la noticia de que en Lebus quedaban aún
piezas de cerámica. Una investigadora obtuvo el permiso para hacer
averiguaciones en Lebus, pero no consiguió ayuda de las autoridades
locales. Tuvo entonces la idea de procurarse veinticinco kilos de
caramelos y pedir a los niños que le trajesen piezas de cerámica
antigua. Y aunque los niños aprendieron muy pronto a romper en pedazos
las piezas enteras para obtener así un caramelo por cada pedazo,
consiguió reunir algunos ejemplares intactos procedentes de las casas,
donde los campesinos brandeburgueses utilizaban de nuevo las vasijas,
fuentes y jarros en que habían comido y bebido los antiguos troyanos y
la familia real de los Átridas. Pero descubrió aún cosas más graves.
Después de la derrota alemana, los supervivientes de Lebus no tenían
idea del valor de las piezas de barro que se guardaban en aquellos
cajones. Y al renacer la vida en el pueblo, cada vez que se celebraba
una boda iban los chicos con un carretón, lo llenaban de urnas y
ánforas, los insustituibles hallazgos de Heinrich Schliemann, y los
rompían entre alegres gritos a la puerta de los novios. Así fueron
destruidos por segunda vez los restos de Troya.
https://www.dw.com/es/heinrich-schliemann-el-descubridor-de-troya/a-18957882
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/heinrich-schliemann-descubridor-troya_15026
https://www.ecured.cu/Heinrich_Schliemann
http://www.enciclonet.com/articulo/schliemann-heinrich/#
http://www.enciclonet.com/articulo/troya/









No hay comentarios:
Publicar un comentario