Isabel I de Inglaterra, a menudo conocida como La Reina Virgen, Gloriana o La Buena Reina Bess, fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte, el 24 de marzo de 1603. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Hija de Enrique VIII, nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando ella tenía tres años, con lo que Isabel fue declarada hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de sus medio hermanos Eduardo VI y María I, Isabel asumió el trono.
 Isabel con vestiduras de coronación: el manto de tela de oro está sembrado con las rosas Tudor y forrado de armiño
Isabel con vestiduras de coronación: el manto de tela de oro está sembrado con las rosas Tudor y forrado de armiño
La reina Isabel tenía una extraña habilidad para usar cualquier situación para su beneficio político y su imagen no fue una excepción. Era muy consciente de su apariencia personal y sabía que sus actos y su imagen juntos formaban su identidad, lo cual en conjunto se convertiría en un símbolo para la empresa completa de Inglaterra. Su imagen estaba cuidadosamente trabajada para impresionar y transmitir riqueza, autoridad y poder, tanto en su tierra como en el extranjero. A medida que su reinado avanzaba, también debía vestirse para la parte de diosa virginal en que se había convertido y transmitir confianza para el crecimiento de la nación. Su guardarropa estaba lleno de vestidos de rica fabricación adornados con joyas y elaborados detalles, lo cual era francamente imponente y hablaba enormemente acerca de su riqueza y su estatus.

1560: Isabel usa la “bolsa” de su capucha francesa sobre la frente como un bongrace o sombra.
El vasto vestuario de Isabel I es legendario: en su propia época algunos de los vestidos ricamente bordados eran mostrados con otros tesoros para deslumbrar a los visitantes extranjeros de la Torre de Londres. La cantidad de ropa registrada en los inventarios tomados en el año 1600 parece sugerir pura vanidad, pero una encuesta de la labor llevada a cabo en Wardrobe of Robes durante todo el reinado muestra una imagen diferente. Es una cuidada organización y economía.

1563
La auto-elaboración de la imagen de la reina implicó, literalmente, el uso de la "moda". Ella vestía para ser vista; sus ricas vestiduras y joyas hacían una declaración acerca de su poder como gobernante femenino y sobre la estabilidad y la fuerza de su nación. Su impacto era notado especialmente por los visitantes extranjeros en la corte. Los alemanes hablaban de su "túnica roja entretejida con hilos de oro" y su vestido "de satén blanco puro, bordado en oro". Un francés reportó sobre "una cadena de rubíes y perlas alrededor de su cuello" y sus brazaletes de perlas, "seis o siete filas de ellos."

1570
Isabel también exigía un sentido del estilo a todos aquellos que la rodeaban y sus cortesanos gastaban grandes sumas de dinero en su vestuario con el fin de atraer la atención de la soberana e impresionarla. El vestido era un medio de mostrar la jerarquía social e Isabel creía que la vestimenta debía adecuarse, pero no exceder, el rango de una persona. Era así que la reina debía vestir de manera más magnífica que todos los demás. A nadie se le permitía competir con la apariencia de la soberana y una dama de honor desafortunada fue reprendida por usar un vestido que era demasiado suntuoso para ella. Las camareras estaban destinadas a complementar la apariencia de la reina, no a eclipsarla.
 Isabel de blanco
Isabel de blanco
En los últimos años del reinado, las damas de la reina llevaban vestidos de colores lisos, como blanco o plateado. La reina, en cambio, tenía los vestidos de todos los colores, pero blanco y negro fueron sus colores favoritos, ya que simbolizaban la virginidad y la pureza, por lo que más a menudo llevaba un vestido de esos colores. Los vestidos de la reina estaban magníficamente bordados a mano con todo tipo de hilos de colores y decorados con diamantes, rubíes, zafiros y todo tipo de joyas.

Isabel de blanco y negro
La apariencia de Isabel hacía hincapié en su rango como jefe de Estado y de la Iglesia y el uso de vestidos ricos, pieles de marta, bordados de oro o perlas y todo tipo de oropeles estaba marcado por restricciones legales. Las llamadas “Leyes Suntuarias” habían sido publicadas originalmente por Enrique VIII y continuaron bajo Isabel I hasta 1600. Fueron promulgadas para imponer el orden y la obediencia a la Corona y para permitir la evaluación del status de un vistazo.

1575
Al igual que todas las mujeres aristocráticas isabelinas, la reina normalmente usaría una camisa, un corsé rígido con madera o hierro, una enagua, un guardainfante, medias, una toga, mangas y gorgueras en cuello y muñeca. Con el descubrimiento del almidón, las gorgueras se hicieron aún más elaboradas. Para completar su apariencia, la reina llevaría accesorios tales como un abanico, un pomo para evitar malos olores, aretes, un collar de diamantes o perlas, un broche y un reloj. Robert Dudley le regaló un reloj encastrado en un brazalete, el primer reloj de pulsera conocido en Inglaterra. Al igual que otras mujeres, ella también solía llevar un Libro de Plegarias en miniatura adjunto a su cinturón.
Para el aire libre, Isabel usaba ricas capas de terciopelo, guantes de tela o cuero y, en un clima cálido, protegía su pálido rostro del sol con sombreros de todas clases. Para cabalgar o cazar se ponía trajes de montar especiales que le dieran facilitad de movimientos y botas hasta la rodilla.
 1580
1580
Como el amor de Isabel por la ropa y la joyería se convirtió en conocimiento público, se incrementaron los regalos que recibía en Año Nuevo en este sentido. Por ejemplo, el 1º de enero de 1587, la reina recibió más de 80 piezas de joyería, incluso magníficas joyas de parte de sus muchos pretendientes. Del inventario compilado por Mrs. Blanche Parry, en su retiro en 1587 como dama de cámara de Isabel, sabemos que la reina tenía en ese momento 628 piezas de joyería.
 1583
1583
Esta entrega de regalos ayudó con los gastos de mantenimiento de su espléndido vestuario, al igual que la práctica de alterar prendas con nuevas mangas, corpiños o collares para actualizarlos. Poco del vestuario total de Isabel ha sobrevivido: vestidos y accesorios fueron reciclados, reutilizados, dados como regalos o usados como pago a las damas de su servicio. Sin embargo, cuentas detalladas del Guardarropa Real fueron mantenidas, detallando el tipo, la cantidad y los costos de la tela comprada, los proveedores utilizados y el tipo de prenda producida. A su muerte, más de 2000 trajes se registraron en guardarropa de Isabel. Estas cuentas y retratos de la época han proporcionado gran parte de la información disponible hoy sobre el vestuario isabelino.
 1585
1585
Como la mujer más poderosa de la nación, el gusto de Isabel establecía el ‘look’ del momento, sobre todo para la aristocracia. Este estilo se desarrolló a lo largo de su reinado, desde las elegantes y sobrias líneas de moda en su juventud hasta las cinturas estrechas, mangas hinchadas, gran engolado y amplio vuelo de faldas de sus últimos años. La influencia de Isabel se extendió más allá de la ropa femenina. En su reinado temprano, la moda masculina era muy similar a la que había sido bajo su padre y su hermano, favoreciendo una silueta ancha y cuadrada con capas de ropa hechas de ricas telas. Como el vestuario de Isabel se convirtió en más opulento y elaborado, con una silueta más y más exagerada, pasó lo mismo con sus cortesanos. Los hombres usaban corsés para tener una cintura ceñida y rellenaban los dobletes, lo que les hacía un vientre en punta, como un guisante en una vaina.
 1587: las vestiduras de terciopelo rojo y el manto forrado de armiño constituyen el atuendo del Parlamento.
1587: las vestiduras de terciopelo rojo y el manto forrado de armiño constituyen el atuendo del Parlamento.
El ideal isabelino de la belleza era el pelo rubio, la tez pálida, ojos brillantes y labios rojos. Isabel era alta y llamativa, con la piel pálida y cabello rojo-dorado. Ella exageraba estas características, especialmente cuando envejecía, y otras mujeres trataban de emularla. Un cutis de alabastro simbolizaba riqueza y nobleza (indicando que uno no tenía que trabajar bajo el sol) y las mujeres se esforzaban mucho para lograr este look. La base blanca más popular, llamada albayalde, era hecha de plomo blanco y vinagre. Eran utilizados brebajes para blanquear las pecas y tratar manchas con ingredientes que incluían azufre, trementina y mercurio. Estos ingredientes tóxicos se hicieron sentir con el uso, dejando la piel “gris y arrugada”, como señaló un comentarista contemporáneo. Para combatir esto, la piel era glaseada con clara de huevo cruda para producir una superficie lisa y dura como el mármol.
Venas falsas eran pintadas con frecuencia sobre la piel para resaltar su “transparencia” y el bermellón (sulfuro de mercurio) era la opción más popular para colorear de rojo los labios. Altas y estrechas cejas arqueadas y una alta línea capilar requería mucho punteo y los ojos se iluminaban con gotas de jugo de belladona y delineaban con kohl (antimonio en polvo).
 1588
1588
La reina nunca estaba completamente vestida sin su maquillaje. En los primeros años de su vida usaba poco, pero después de su ataque de viruela en 1562, se pondría bastante para ocultar las cicatrices en su rostro. Seguía la moda: se pintaba la cara con albayalde, se ponía bermellón en los labios y cubría sus mejillas con colorante rojo y clara de huevo. Este maquillaje era muy malo para su salud, en particular el blanco de plomo, que lentamente envenenaba el cuerpo.

1589
El cabello rizado y rojo de Isabel presentaba otro desafío, con muchas recetas de tintura y blanqueo aportadas por mujeres que trataban de obtener el mismo look. Las pelucas rojas se convirtieron en la alternativa popular, que Isabel también tuvo que usar. Cuando Isabel envejeció, su legendario gusto por los dulces le tendió una trampa, provocando que sus dientes decayeran hacia las caries. Mientras que los isabelinos trataban de cuidar sus dientes y sabían que para mantenerlos limpios había que mantenerlos sanos, no tenían cuidado dental muy sofisticado y los dientes se pudrían. Como consecuencia de ello, Isabel tuvo que eliminar varios dientes a medida que fue madurando y para prevenir la aparición de las mejillas hundidas, metía trapos en su boca. Su influencia en aquel momento era tan omnipresente que algunas mujeres incluso fueron tan lejos hasta ensombrecer sus dientes para imitar su apariencia!.
1590
1592
1592
 1600
1600
http://www.mujeresenlahistoria.com/2013/12/la-reina-virgen-isabel-i-de-inglaterra.html
http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Isabel-I-de-Inglaterra.jpg
http://nobleyreal.blogspot.com.es/2012/04/el-guardarropa-de-la-reina-virgen.html
http://www.elmundo.es/larevista/num158/textos/reina1.html









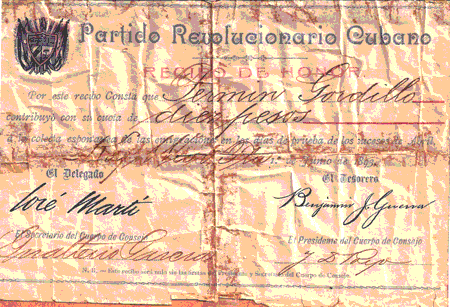













 Isabel con vestiduras de coronación: el manto de tela de oro está sembrado con las rosas Tudor y forrado de armiño
Isabel con vestiduras de coronación: el manto de tela de oro está sembrado con las rosas Tudor y forrado de armiño


 Isabel de blanco
Isabel de blanco

 1580
1580 1583
1583 1585
1585
 1588
1588



 1600
1600